Viviendo el luto

Por Raúl Véliz, SJ | Aprox. 5 min. de lectura.
Probablemente este 2020 hemos pasado por varias facetas propias de la fragilidad humana: la muerte de un ser amado, la experiencia de una amarga soledad, la incertidumbre por el futuro, intranquilidad por los acontecimientos a causa de la emergencia sanitaria -y Dios sabe cuántas más, o quizás ninguna de estas y tal vez otras-. Yo al menos he atravesado las mencionadas, la más difícil de todas fue experimentar la muerte de alguien valioso en mi vida.
Mi familia contrajo el Covid-19 a inicios de la pandemia, cuando Guayaquil se veía gravemente afectada por la emergencia sanitaria. Entre mis familiares enfermos estaba mi abuelo, el más vulnerable del hogar. Con el pasar del tiempo, parecía que todo iba bien, que con el tratamiento adecuado mi papi (como le decimos en la familia) iba saliendo de una de las pruebas más difíciles. Pero el virus había afectado otros órganos de su cuerpo, por lo que poco a poco se iba debilitando, hasta el punto de no tener fuerzas para levantarse, dejar de asimilar alimentos, y perder la capacidad de comunicarse. Fue cuestión de tiempo, hasta que el sábado primero de agosto se me comunicaba que mi papi estaba en sus últimos momentos de vida, y falleciera ese mismo día a las seis de la tarde.
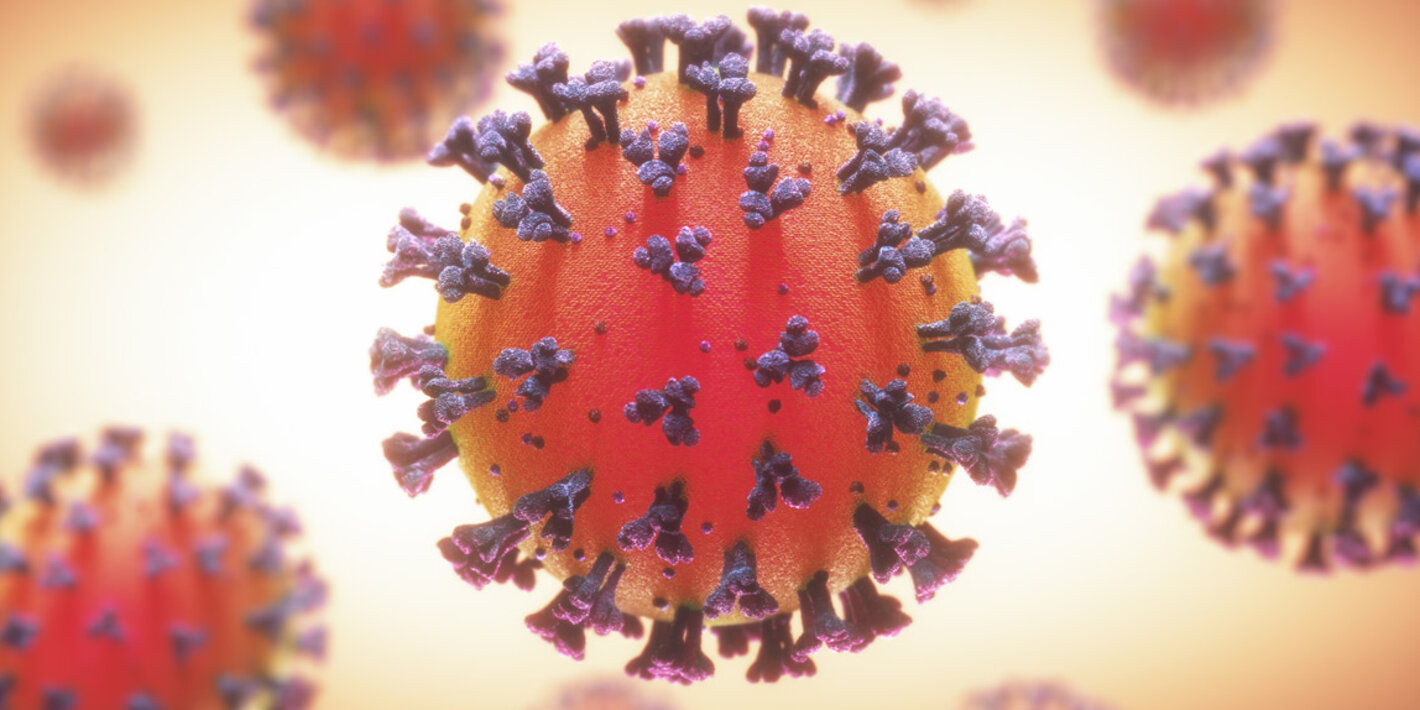
Yo estoy lejos, no acompañé físicamente en el proceso de despedida de uno de los pilares de mi familia, y este es el hecho más doloroso para mí en este tiempo. Comprendo la dificultad de la época que atravesamos, pero no ha sido un gran consuelo teniendo en cuenta la pérdida de alguien a quien amé mucho. Al inicio del duelo me salté todos los pasos que este conlleva, fui directo a la “superación” tratando de entender racionalmente lo que sucedía, paralicé los afectos diciéndome que era parte de la era Covid-19. Un mes después de la muerte de mi papi, me llegó un oleaje de mociones que no esperaba; un oleaje cargado de recuerdos sobre momentos compartidos con él en familia, los cuales estremecían mi ser. Y creo que este tiempo ha sido empezar a darme cuenta de la pérdida importante por la que atravesaba.
Las experiencias de duelo son particulares para cada persona. La mía ha sido a distancia, quizás y como la de muchas personas que tampoco han podido despedirse debidamente de sus seres queridos víctimas de este virus por diferentes razones. Sin duda alguna, la más difícil de todas: aquellas familias que no se despidieron porque sus seres amados murieron solos en hospitales sin la posibilidad de ser acompañado por la emergencia sanitaria. Oro por ellos y ellas.

En este tiempo me ha ayudado la compañía de las personas que amo y que están a mi alrededor: mi familia, amigas y amigos por el medio virtual, y mi comunidad jesuita de manera presencial. Sobre todo, me he sentido acompañado por Jesús, aquella imagen de este hombre descrita en el evangelio específicamente en dos episodios: cuando sufre y lamenta la pérdida de su amigo Lázaro y, cuando llora al enterarse de la decapitación de Juan el Bautista. Ese Jesús que es sensible a la vida humana ha sido uno de los más hermosos soportes en este tiempo, un Jesús con quien he pasado largos momentos de oración.
Después de una larga conversa con mi acompañante espiritual he descubierto que aprendemos a vivir con la memoria de quienes han partido. Un aprendizaje que puede tomarnos tiempo, porque el amor que hemos experimentado puede ser tan profundo que se encuentra enraizado en nuestros cimientos. Algo tan impregnado en nuestras vidas no puede ser superable, y sinceramente no espero superar la muerte de mi papi. Al contrario, espero que su recuerdo siempre me acompañe por el resto de mi vida.
Al hablar de muerte necesariamente he mencionado a la vida. Cuando perdemos a un ser querido, en los momentos iniciales nos duele pensar en su ausencia, pasan los días y recordar la muerte nos produce tristeza, desánimo, ansiedad y otros malestares. Rodríguez Olaizola, en un bello texto, muy corto, titulado “Lo que la muerte nos dice de la vida” comenta sobre la “perspectiva” que la muerte nos da con respecto a la vida. No debemos paralizarnos frente a la muerte, ni tener miedo a su inesperada visita, pero si debe darnos “perspectiva” en cuanto a aprovechar el tiempo que nos queda para entregarnos por completo a los seres que amamos y que aún están a nuestro lado. En definitiva, la muerte nos lleva a ver la vida de otra manera, a apreciarla mucho más, viviendo día a día con intensidad y entrega a los demás porque no sabemos cuándo podría ser el último compartir.

Creo que podemos ir más allá de solo pensar en la muerte como el final definitivo de la vida, quizás y el de la vida física terrena de nuestros seres queridos, pero ¿acaso no nos dejaron un gran legado? ¿acaso no compartimos con ellos y ellas momentos de alegría y felicidad plena? He ahí la importancia de recordarlos y recordarlas por lo que nos compartieron durante sus vidas, por la felicidad transmitida. Por esta razón, no creo que el proceso del duelo termina en su superación, sino más bien en la integración de la memoria de nuestros seres amados difuntos en nuestras vidas.
Solo quiero terminar diciendo que guardemos la esperanza de que algún día nos volveremos a encontrar, nos abrazaremos y seguiremos gozando juntos y juntas del amor de Dios
Lee más artículos de Raúl aquí

Raúl Véliz Quinto, SJ
Estudiante de Filosofía – Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Colabora en Magis Nacional.

Hermoso y alentador texto, para todos, pero sobretodo para los que han perdido a ese ser querido en medio de esta terrible pandemia, la cual no le pusieron dar una cristiana sepultura y acompañarse, darse ese abrazo de Consuelo, muchas felicidades, Raúl muy lindo lo que dices y mi sentido pésame por la perdida de tu abuelo, que Dios le de el descanso eterno 🙏
Buena reflexión Raúl. Dios nos de fortaleza para continuar…..